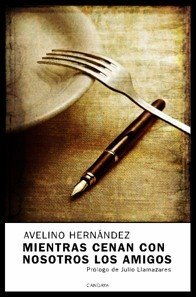[Charles Bukowski, Poemas de la última noche de la tierra, traducción y prólogo de Eduardo Moga, DVD: Barcelona, 2004.]
Son legión los admiradores de Charles Bukowski (Andernach, Alemania, 1920-Los Ángeles, 1994). Su fama se basa en parte en sus valores literarios, que han despertado y despiertan opiniones contrapuestas, pero sobre todo en una actitud
salvaje ante la sociedad que, por la evidencia de su carácter autobiográfico (un 90% de su contenido, según el propio autor), hace del personaje y
alter ego del escritor, Hank Chinaski, un creíble antihéroe urbano. Un lenguaje atroz, un estilo directo y casi desprovisto de lirismo, la permanente apología de la bebida, los contenidos sexuales explícitos y un somerísimo barniz existencial que intenta dotar de cierta elevación a las reflexiones de Bukowski hicieron de su obra el fetiche de muchos jóvenes lectores norteamericanos y europeos (aunque Luis Ingelmo me recuerde, con buenas razones, el carácter algo más lírico y retórico del primer Bukowski). En un contexto pacato y deshumanizado como el de los Estados Unidos, semejante puesta en solfa del
sueño americano había de convertirse en éxito editorial. El prólogo de Eduardo Moga a la recentísima edición española del último poemario publicado por Bukowski en vida hace una semblanza breve e imprescindible del escritor, a quien, frente a lo que sugiere su mayor fama en Europa como narrador, reclama ante todo poeta.
Su tolerancia –cuando no franca reivindicación– hacia la embriaguez y la violencia gratuita son permanentes. El cigarrillo y la botella aparecen como constantes referentes de un concepto puramente material de la existencia, y también como tic estético: encender el cigarrillo, servir la copa sirven como contrapuntos físicos frente a las reflexiones más presuntamente trascendentes (“Pregunta y respuesta”). Este recurso a la provocación, que a veces cae en lo adolescente (las erecciones de “El idiota”, o las borracheras de “Resacas”), por los mismos motivos por los que, por encima de consideraciones literarias, encandila a lectores juveniles y poco avisados, resulta irritante para el lector conservador, y lo persuade de que está ante un personaje inmaduro vital y literariamente en el que los valores éticos, tanto individuales como sociales, brillan por su ausencia. Y, no obstante, nada complacía tanto al viejo Buk como ser consciente de que sus palabras irritaban al burgués. Por otra parte, la expresión más descuidada que sencilla –muy inferior a la de, por ejemplo, Raymond Carver– y la aparente falta de calado de su discurso (escribe poemas absolutamente baladíes, como “Buda, mi colega”) pueden inclinar a considerar a Bukowski y a su obra como un mero sarampión literario o comercial, que causó sensación en su momento y que se caerá de los manuales en cuanto las décadas hagan su necesaria labor de decantación. Pese a todo, Bukowski, tenido popularmente por padre del llamado
realismo sucio (por encima de Carver y otros a quienes se aplicó más atinadamente), sigue fulgurando por encima de toda una cohorte de imitadores que no alcanzan una mínima parte de su humanidad.
En
Poemas de la última noche de la tierra, como en el resto de su obra, es frecuente el recurso a la violencia y al desenfreno. Se trata a veces de una mera apología de los mismos, como cuando en “Un coche rojo brillante” se regodea en sus comportamientos antisociales. Lo natural de esa violencia la hace aparecer otras veces inextricablemente asociada a la ternura, como en “Mi colega el chico del aparcamiento del hipódromo”. Pero hay en otras ocasiones un empleo diligente y explícito de la paradoja: la violencia verbal frente a una ecuanimidad que resuena en el absurdo (“D”), o el contraste entre la admiración de la voz poética por los filósofos y la violencia aparentemente gratuita del resentido (“Días como cuchillas de afeitar, noches infestadas de ratas”).
Porque la voz de Hank Chinaski es en la mayor parte de las ocasiones la voz del resentimiento y el egoísmo: “está bien seguir/ aquí/ para ver lo que/ ha sido/ de los/ demás”, escribe en “Espera, que me troncho”. Casi siempre reflexiona sobre sí mismo o sobre lo que le afecta directamente, mientras que rara vez expresa preocupación por lo ajeno, altruismo ni escrúpulo ético alguno. En poemas como “El teléfono”, “Sé amable” o “Chapoteando” llega a hacer daño la falta de compasión que demuestra hacia sus semejantes: todos son sus enemigos (“Limosnas”). La libertad deseada no aparece casi nunca como anhelo de índole social, ni siquiera como aspiración individual de contenidos éticos, basada en teorías más o menos libertarias, sino como poco más que un antisocial deseo de liberarse de compromisos y obligaciones. El rencor contra el padre, asociado a vívidos recuerdos de las comidas familiares y de las palizas, nos llega como aparente justificación de la inadaptación del personaje en “Cena, 1933”, “No comen como nosotros” o “El matón”. Así mismo hay constantes alusiones al trabajo como factor de alienación y causa de rencores, como es el caso de “Chispa” y “Quemado”. Parece que la percepción del poeta sobre su propia vida es que la única forma de ponerla en valor es convertirla en poesía, aun en la forma rudimentaria y escuálida en que la escribe. Sólo ser sujeto poético da sentido a la vida de Hank Chinaski, y esto es lo único que se la hace soportable a Charles Bukowski. Nadie más romántico, pues, que el poeta de Andernach, uno de cuyos
leitmotive –máxime en un libro casi póstumo– es la frecuente alusión al infierno como final próximo, aceptado e incluso enorgullecedor. Con esta interpretación de Chinaski como moderno héroe romántico (inadaptado y rebelde, hedonista, individualista, violento,con tendencias autodestructivas y suicidas) cuadran también sus simpatías hacia el fascismo y hacia personajes fascistas o filofascistas como Mussolini (en “Persiana bajada” afirma tener colgado de la pared un retrato del
Duce), Hamsun, Pound, Céline, etc.
En dos hermosos poemas titulados “La muerte se está fumando mis puros” y “El escritor”, Bukowski se ufana del terreno ganado a la muerte por medio de la escritura. Es su única victoria y su verdadero orgullo. En efecto, la vocación de escritor de Bukowski y su pasión por la palabra lo salvan. Por un lado, desprecia a los poetas que no viven en “Tú, mira esto”; pero reflexiona con momentánea seriedad sobre la relación del escritor con su lector en “Pregunta y respuesta” o “La carta de una fan”; sobre los períodos de sequía creativa en “En este tiempo”, “Cuenta de 8” o “Sólo un Cervantes”; y acerca de las diferencias que separan al verdadero escritor de “la política de la cosa”, a escribir de “triunfar escribiendo”, en “Entre carreras”. En “Ellos y nosotros” no quiere ser “como ellos” –Faulkner, Hemingway, etc.–, sino “uno de ellos”. Hay sendos catálogos de lecturas e influencias en “La palabra” y en “Orden de bateo:”, poemas en los que Bukowski sustituye el rigor crítico del que carece por una contextuación autobiográfica de la lectura, en el primer caso, y por una sencilla alegoría beisbolística en el segundo. Hay homenajes particulares como “Hola, Hamsun”, “Céline con cesta y bastón” o “Qué escritor”, dedicado a e. e. cummings. En “Aire negro y frío”, por fin, Bukowski identifica la escritura como único remedio contra una muerte que siente cada vez más cercana.
Hallamos una lúcida visión infantil de la muerte en “El hombre de los ojos hermosos”. Pero
Poemas de la última noche de la tierra es un libro pródigo en alusiones a la muerte. La conciencia de la decadencia física, la vejez y la enfermedad es clara en “¿Bebe Ud.?”. Ante la proximidad del final, Bukowski/Chinaski llega a
ablandarse y reconoce las figuras que le fueron simpáticas, las mujeres amadas o admiradas. Frente a la omnipresente convicción de la nada, un intento de autopersuadirse de la supervivencia, de la victoria frente a la muerte, se hace proclama en “Vosotros sabéis y yo sé y tú sabes”. El matiz existencial, aparte alguna mención a Sartre, se encuentra en los desesperanzados mensajes contenidos en “Destrozado con el primer aliento”. A veces, leemos recorridos o resúmenes más o menos caóticos que intentan justificar una trayectoria vital (“Paseando por la jaula”). Otras, el personaje se complace en la comprobación de que todas las vidas son en el fondo igualmente vacías. Bukowski se ríe de sí mismo en “Persiana bajada” y en dos poemas muy similares (“Equivocado” y “La toalla”) que contraponen los leves incordios de la convivencia, aquellos pequeños episodios domésticos que parecen importantes a las mujeres, y ciertas alusiones semisolemnes a la Historia y al Tiempo, relacionados con su propia afición a las carreras (lo verdaderamente importante). Excepcional es la manifestación de la conciencia del éxito: en “Transporte”, el ascenso social a lo largo de su carrera se ilustra por medio de una gradual sustitución de unos medios de transporte por otros más cómodos y caros; al final, se explicita la satisfacción por el triunfo en la vejez.
En el apartado
social, por así llamarlo –ya vimos cómo la atención del poeta se suele fijar en sí mismo–, la previsión de una recesión como la del 29 en “Un cafetín” no supone en Bukowski solidaria conciencia ciudadana, sino una manifestación más de su concepto paradójico de la realidad: cerrar su biografía en medio de una depresión económica parecida a la que vivió en su infancia, ahora que es un poeta acomodado, se le debe antojar justicia metafísica. En “Nosotros, los dinosaurios” encontramos una visión apocalíptica y ciertamente infantil –de cine malo– del destino de la humanidad. Por último, clama eficazmente contra el gregarismo en “Una zona de descanso”.
El estilo de Bukowski es, por encima de todo, espontáneo. Su llaneza suele convertir el poema en mera reflexión que en muy poco se diferencia de la prosa menos alambicada; así sucede especialmente en “Dos tipos duros” o en “Ramillete”. Otras veces, el poema añade a la sencillez estilística una concepción constructiva similar a la del relato breve: es el caso de los inquietantes “Un suceso raro” y “
La retirada de Bonaparte”. Gusta a veces el autor, eso sí, de entreverar impresiones vagamente líricas o tiernas con la realidad más prosaica e, incluso, desagradable (“Un cafetín”). Los limitados esfuerzos retóricos de Bukowski se pueden anotar rápidamente. El prologuista de esta edición de DVD destaca, además del recurso al lenguaje soez (lamentos, insultos, tacos), las interrupciones y los silencios. Este uso de la elipsis es característico, y probablemente uno de los rasgos bukowskianos más imitados por sus seguidores. Me permito añadir al catálogo de figuras dos muy importantes: la ironía –que ejerce con pericia sobre los demás, sobre sí mismo o sobre su propio pensamiento, en su sentido más vulgar o bien en el más elevado de conciencia de la mortalidad, desajuste entre las aspiraciones el hombre y las limitaciones de su pequeñez– y la paradoja, que ya hemos entrevisto. Las escasas metáforas y comparaciones que demuestran cierta elaboración suelen ir asociadas a la decrepitud o al vacío: “la realidad es una naranja/ seca” (“Destrozado con el primer aliento”), “y el sol es como un/ guante amarillo que/ me atrapa” (“El largo paseo”). En contadas ocasiones, estas imágenes son brillantes y concisas: “los días son aún/ martillos,/ flores” (en “Ni más ni menos”). Menos de los dedos de una mano son suficientes para contar las composiciones que, en este poemario de cuatrocientas cincuenta páginas, se sirven de construcciones oníricas o visionarias para sus propósitos; es el caso de “En una niebla densa”. Y, por hablar de la
dispositio y en relación con su debilidad por los silencios, Bukowski hace un uso casi arbitrario del blanco y de la distribución versal en la página, más acorde con el ritmo de pensamiento que con cualquier otra consideración gráfica. No hay que olvidar, por último, el espléndido trabajo del traductor de este volumen, el poeta Eduardo Moga, que ha encontrado las palabras que vierten a un castellano natural y efectivo expresiones procedentes del
slang norteamericano y de un contexto sociocultural muy lejano.
La poesía de Charles Bukowski es un grito. Como tal, diversas características lo conforman y lo limitan: es una voz muy sincera que sale de lo más hondo, sin mixtificación alguna. Puede molestar, puede herir la sensibilidad del que lo escucha. No ha sido elaborado. No requiere mucha sofisticación. No tiene nada que ver con los alaridos impostados de tantos Chinaskis de salón como nos han fatigado en las últimas décadas. El gran defecto y la gran virtud de la poesía de Bukowski es su torrencialidad: probablemente buena parte de su producción, y en particular de
Poemas de la última noche de la tierra, es repetitiva y prescindible. Es evidente que no todos sus versos se salvan; pero su lectura es, así y todo, necesaria: el caleidoscópico conjunto habla no solamente de la férrea voluntad de alguien que quiere ser escritor, y serlo de verdad, sin atenciones a la fama ni compromisos con el poder; además, compone un completísimo retablo de la cultura norteamericana –de la occidental– que nos atañe a todos. Nos cae mal Hank Chinaski: es un tipo asocial, probablemente un inmaduro y un degenerado, con seguridad un mal ejemplo. No sólo asombra a los ingenuos: también incomoda a los buenos lectores. Es, por todo ello, el espejo en que mirarnos, el que nos devuelve la imagen más humana, menos mentirosa de nosotros mismos.
Cuadernos del Matemático.
 En la exposición que estos días ofrece en Palma la Fundació La Caixa, El món romà a les Illes Balears, no sólo encontraremos mutiladas estatuas de emperadores; la sartén y la cazuela, la lápida sepulcral, la vajilla, las estatuillas votivas, la joyería, las monedas, los documentos legales en bronce, el cubilete y los dados y la flauta de hueso contribuyen a proporcionar una visión amplia y compleja de lo que fue la vida pública y privada de los baleares en aquellos tiempos. El hermoso montaje de Antoni Garau y Carles Fargas se organiza en áreas temáticas; y el catálogo, que es desde ahora una publicación fundamental en la bibliografía del tema, va secuenciado cronológicamente e incluye, fichas de catalogación aparte, un eficaz compendio de historia de las Baleares en las épocas prerromana, romana y bizantina, en artículos firmados por prestigiosos historiadores, así como un resumen de las investigaciones, los descubrimientos y la formación de las colecciones que hoy albergan los testimonios de la época romana.
En la exposición que estos días ofrece en Palma la Fundació La Caixa, El món romà a les Illes Balears, no sólo encontraremos mutiladas estatuas de emperadores; la sartén y la cazuela, la lápida sepulcral, la vajilla, las estatuillas votivas, la joyería, las monedas, los documentos legales en bronce, el cubilete y los dados y la flauta de hueso contribuyen a proporcionar una visión amplia y compleja de lo que fue la vida pública y privada de los baleares en aquellos tiempos. El hermoso montaje de Antoni Garau y Carles Fargas se organiza en áreas temáticas; y el catálogo, que es desde ahora una publicación fundamental en la bibliografía del tema, va secuenciado cronológicamente e incluye, fichas de catalogación aparte, un eficaz compendio de historia de las Baleares en las épocas prerromana, romana y bizantina, en artículos firmados por prestigiosos historiadores, así como un resumen de las investigaciones, los descubrimientos y la formación de las colecciones que hoy albergan los testimonios de la época romana.